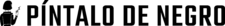“They were all wearing these black leather jackets. And they counted off this song … and it was just this wall of noise … They looked so striking. These guys were not hippies. This was something completely new.”
-Legs McNeil
Por Esteban Cisneros
I
Sonaba ‘I Wanna Be Sedated’ —justo en esa parte en la que la canción modula de Mi a Fa sostenido— cuando pisé el pedal del freno. Pero frenar, lo que se llama frenar, no pude. El auto se detuvo, sí, pero porque fue a estamparse con las nalgas de la camioneta que iba enfrente, haciéndolas pedazos. O eso pensé, por el golpe seco y los cachitos de plástico y vidrio y metal que, según yo, vi volar. Porque uno en esas circunstancias cierra los ojos, es un reflejo. Incluso si uno va al volante, como yo en ese momento.
Alger, mi copiloto, y yo rebotamos en nuestros asientos y todo, a partir de ahí, pasó en cámara lenta, como en un videoclip de los 90. Pero la canción de los Ramones (“hurry hurry hurry, before I go loco!”) siguió en el mismo tempo, a la misma velocidad, nunca se distorsionó ni se puso borrosa. Como en un videoclip. El cassette siguió funcionando a la perfección, la cinta haciendo su recorrido por los carretes del estéreo de un coche achatado por el impacto. Nos detuvimos en seco y, cuando recobramos el sentido y se fundió la cámara lenta, Alger me volteó a ver con una cara de pasmo que no le conocía (y que nunca le he vuelto a ver). Había humo y gente acercándose.
No hubo sangre, pero sí polvo. Además de que los frenos no funcionaron, el camino era de bajada; el pavimento tenía una capa de tierra. La camioneta de enfrente se veía maltrecha y el conductor, que ya preparaba puños, furioso, se bajó y caminó hacia mí. Tenía pinta de ser alteño, jalisquillo, y no le había gustado nada nuestra manera de frenar contra su vehículo (¿a quién?). Pero antes de llegar a nosotros, siempre en cámara lenta, se detuvo con un gesto de sorpresa imbécil que delataba placer y triunfo: estaba viendo nuestro cofre, nuestro auto, y el nivel de destrucción. Ahí se calmó, porque estaba claro que nos había ido mucho peor.
Me bajé del auto. Y entre el ruido de la calle, de los curiosos y de la música, no escuché lo que me dijo. Los Ramones seguían machacando con su ‘I Wanna Be Sedated’. Yo ya temblaba entre la adrenalina, el susto y los nervios: el post-choque, cuando viste que todo está bien contigo y con tu acompañante, que no hay sangre, pero que la parte delantera del auto parece un envoltorio de chicle Motitas usado, tirado y pisoteado; humeante, además, y que chorrea. El jalisquillo se puso furioso de nuevo -el rostro rojo y la vena saltona en el cuello- y exigió que le bajáramos a la música. Ya comenzaba a sonar ‘Go Mental’. Alger, que ya se había bajado también y se sacudía el polvo con el gesto más cool del mundo (aprendido de los grupos de Manchester que tanto le gustan, seguro) se metió otra vez y apagó el estéreo. Justo entonces se hizo un silencio tremendo: la calle se detuvo, el viento sopló, nadie habló; todo retomó su ritmo, pero sin ruido. El olor del sudor frío y el humo se notaron entonces, el mundo volvió a ser real.
De eso hace quince años, tal vez más. Pero cuando escucho ‘I Wanna Be Sedated’ me vienen las imágenes a la cholla, es obvio. Y aún me sorprende cómo la música transformó toda la experiencia, que pareció irreal, como en un clip del Emtiví con el que crecimos, como una escena de una película noventera. ¿Será que el pop reprogramó nuestro cerebro?

II
Junto a los Beatles y a los Beach Boys, los Ramones. Puro pop. Acelerado, machacón, guitarrero, como dicen los Petersellers. Son, además, carne de cartel, íconos que se ven tremendos -con esa fealdad tan artera, con esa belleza inusual- en las paredes de los cuartos adolescentes, en papel que se dobla por las esquinas y se descascara en los dobleces. Como el gran pop, ha hecho oro de la mierda, belleza de la decadencia, sensaciones de la electricidad, impulso del ritmo.
Porque había mucha basura alrededor del grupo: crecieron en una ciudad cochina y gris, cruel e indiferente; entre vicios, mudanzas y caos; se hicieron en calles que no ofrecían nada bueno en un tiempo que pasaba imbécil. Incluso la radio, ese escape seguro, resultaba lánguida: la AM había cedido su lugar a un rock lento y nada travieso, puro cálculo y virtuosismo. ¿Y esos chavales con pocas oportunidades y ganas de farra dónde cabían ahí? Por eso encontraron sentido en los New York Dolls, los Stooges y MC5, el ruido y la furia, el viejo rock’n’roll.
Pero no fue que vieron al rock’n’roll con nostalgia: los Ramones no fueron un pastiche del pasado, nunca fueron revival. Agarraron ese ímpetu de la música de las décadas pasadas (querer gustar de primeras, querer hacer bailar y brincar, mucho gancho y tres minutos, ¡no hay tiempo para más!) y lo hicieron a su manera. Resultó un pop hosco, brincón, veloz. Un pop cretino y descarado. Pero clásico y genial, en perspectiva.
Pero no fue que vieron al rock’n’roll con nostalgia: los Ramones no fueron un pastiche del pasado, nunca fueron revival. Agarraron ese ímpetu de la música de las décadas pasadas (querer gustar de primeras, querer hacer bailar y brincar, mucho gancho y tres minutos, ¡no hay tiempo para más!) y lo hicieron a su manera. Resultó un pop hosco, brincón, veloz. Un pop cretino y descarado. Pero clásico y genial, en perspectiva.
Joey, Dee Dee, Johnny y Tommy fueron un grupo de pop clásico, en el sentido que sus canciones son inmediatas y cabían en discos de siete pulgadas. Ese habría sido su formato perfecto; sus tiempos fueron, sin embargo, los de la dictadura del LP. Y está bien, porque dejaron álbumes geniales. Su sonido era rasposo y duro porque esos eran los recursos que tenían a la mano y porque, con una guitarra, un bajo, un micrófono y unos tambores, hicieron música maravillosa. No necesitaban más. Pero el alma de los Ramones -por muy marcial que Johnny fuese- estaba en el rock acelerado y callejero de los años 50, en el surf de la California soleada e idealizada de los primeros 60, en los girl-groups prístinos y melodramáticos de la misma época (con producción de muro de sonido), en el pop incólume de los Beatles y los Beach Boys, en el rock de garaje rolinstouniano al que le robaron el look capilar, en el bubblegum de sha-la-lás de finales de la década prodigiosa.

Por eso los Ramones (me gusta pronunciarlo en español: Ra-mo-nes) son la eterna adolescencia, pura gasolina para las hormonas. Uno de esos hitos con los que podemos explicar el pop a los extraños, aunque sus reacciones adversas seguro que sólo consolidarán nuestro fervor: tres acordes, una wall-of-sound de ruido amplificado, un subidón de adrenalina; los pies se ponen bailones, la cabeza da vueltas, uno puede cantar al unísono. Aquí no hay exploraciones cósmicas, todo es mundano. ¡De eso se trata! Algunos no queremos explorar nuevos mundos tierramedieros, tan sólo queremos habitar este que nos tocó -cochino y gris, cruel e indiferente, caótico e incomprensible- de una manera digna y feliz. Por suerte, nos tocó el pop para tenerlo de nuestro lado como aliado. Para construirnos (también) un mundo a la medida, con nuestras propias reglas, apuntalado con discos, películas y libros, experiencias compartidas e individuales que se universalizan gracias a, justamente, el arte y el pop y las narraciones. Así estamos menos solos. Y podemos cabriolar con todas las ganas que quepan en un humano.
III
Y, sin embargo, pocos grupos definieron tan bien el punk como los Ramones. No hay que extenderse en esto, porque está más que claro y hablado. Pero aquí hay otro argumento de peso: sus integrantes son casi clichés del punk que se hizo adulto. Está el triste e incomprendido, enfermo y desconcertado, que siguió siendo un niño atrapado en un cuerpo grandote hasta el final; el que nunca pudo salir de la espiral de drogas y excesos y se consumió, sin chance de redención; el que giró por completo a la derecha política y se abrió, porque siempre lo fue, como conservador intolerante; el que se dedicó a la producción y adoraba sentarse detrás de una consola con una cerveza en la mano (o que cargaba bocinas y cables para conciertos ajenos). Están los que nunca superaron el momento de gloria y se volvieron amargos y resentidos, pero también los que agradecieron la experiencia y volvieron al bajo perfil, sin dejar la diversión, los pantalones vaqueros raídos y las Converse a pesar de la edad.
No hay que perder la perspectiva: el punk, como música y fenómeno, va acercándose al medio siglo. El mundo loco de hoy pareciera necesitarlo, pero sigue en sus madrigueras sin explotar. Hay que tomar en cuenta que ninguna revolución ocurre dos veces, por lo que tampoco toca exigirle tanto; sí toca, en cambio, aprender las lecciones y mantener la música vital, posible, a la mano. Muchos ya lo han hecho, tan sólo abre los oídos otra vez y mira lo que está pasando. Hay que mantenernos cuerdos y unidos, porque las perspectivas son complejas para todos. Y si la música pop no va a servir como catalizador, que sirva como refugio.

Hoy, la palabra punk se ha extendido, ha perdido significados y ganado otros. Pero la música sigue y, cuando es buena, no se fosiliza; y si suena envejecida, a veces queda como testimonio de una época y de sus intenciones, por lo que también es bueno recurrir al archivo de vez en cuando. Si queda el sonido y se adapta a los nuevos oídos, los nuevos oídos tendrán más posibilidad de adaptarse a él. Por eso hay que seguir hablando de música sin superioridad moral ni lecciones, compartiéndola sin sermones, entusiasmándonos como mozuelos imberbes que descubren por primera vez cómo tocar un acorde en la guitarra o al encontrar un disco nuevo y desconocido que suena al barullo que traes en la cabeza.
Si el punk -como gran idea, como gran concepto- lo supiese, seguramente rompería el marco, haría pintas en las paredes y se mearía en la alfombra. Lo rasgaría todo para empezar otra vez.
El punk fue y a muchos ni siquiera nos tocó. O sí, pero ya en un revolcón con otros géneros y estéticas. En cedés y con canciones y sonidos que seguramente hacían rabiar a los generación 77. Sónicamente no ha perdido su fuerza de molestar y causar jaquecas a los detractores; pero a veces somos los que nos clavamos con él que lo hemos hecho una pieza de museo, un look, una manera constreñida de actuar. Si el punk -como gran idea, como gran concepto- lo supiese, seguramente rompería el marco, haría pintas en las paredes y se mearía en la alfombra. Lo rasgaría todo para empezar otra vez.

IV
Fa llegó al lugar con su chaqueta de cuero y unos pantalones de mezclilla ajustados. Un sueño hecho realidad. Cargaba el estuche de su Jazzmaster en el hombro derecho y su cajón con pedales -con glitter por todos lados- en la mano izquierda. Se subió al escenario, se conectó al amplificador Vox y se puso a lo suyo: a cantar al frente de su banda. Había poco público -estamos en León- pero algunos se acercaron al escenario; otros se quedaron recargados en pilares y paredes con sus botellas de cerveza mestiza en la mano.
Algunos se movían como los tipos deprimidos en el episodio de los Simpsons en que Homero va a Lollapalooza. Otros platicaban en voz baja. Unos pocos cantaban. Las luces jugaban con la tez de Fa y sus secuaces: los hacía ver como un grupo twee cuando se ponían azules, peligrosos como una pandilla cuando se ponían rojas, etéreos grungers cuando estaban amarillas. Uno podía perderse en la música si así se lo proponía. Y allá, al fondo del foro, en una esquina, dos chicas muy jóvenes -botella de cerveza clara en la mano- se secreteaban al oído. Las dos llevaban camisetas de los Ramones.
El diseño de Arturo Vega del logo del grupo es, quizás, más icónico que el grupo mismo. Siempre vendieron muchas más playeras que discos. A la fecha. Hay quien se la pone sin saber qué carajos son los Ramones, pero ya no me parece grave. Es lo que es. En un gesto warholiano, caprichoso, la vida pop les ha colocado en el pecho de un montón de gente indiferente a su música.
El diseño de Arturo Vega del logo del grupo es, quizás, más icónico que el grupo mismo. Siempre vendieron muchas más playeras que discos. A la fecha. Hay quien se la pone sin saber qué carajos son los Ramones, pero ya no me parece grave. Es lo que es. En un gesto warholiano, caprichoso, la vida pop les ha colocado en el pecho de un montón de gente indiferente a su música. No sé si estas dos chicas se revienten con las canciones de los cuatro fabulosos de Queens; no sé qué piensen de la producción de Phil Spector en End of the Century o si les prende -aunque sea un poquito- escuchar a Dee Dee contar “one-two-three-faww!” Me quedo con la idea de que, bien que mal, los Ramones están en todos lados, sin querer. Y vuelvo al concierto, porque no hay nada mejor que la música.

Al terminar, salgo con Fa a la calle. Vamos camino del auto. Ahora yo cargo su cajón de pedales, se niega -¡claro!- a soltar su guitarra. La miro, cómo camina, sus botines, su cabello, y en mi cabeza suena ‘She’s A Sensation’. La ciudad, de nuevo, se mueve en cámara lenta, no hace ruido, se va a un segundo plano, desenfocada. Vamos por la banqueta y somos el centro del mundo, cámaras imaginarias nos siguen y capturan nuestros mejores planos. Volvemos a tener 16, tenemos 100 años, somos eternos. Me enamoro sin remedio, cómo no. Así se siente estar vivo. Ella voltea a mirarme y me sonríe enseñando sus dientes de conejo. Saca la lengua y se ríe. Sé que se siente igual que yo. No sé qué canción suena en su cabeza, pero vamos envueltos en la misma aura.
No sé explicarlo con palabras. Por suerte, unos batos que se hicieron llamar Ramones lograron acercarse a la sensación con un golpeteo de tambor, un par de notas y un balbuceo casi infantil: hey-ho-let’s-go!
Hey-ho! Gabba-gabba-hey
C/S